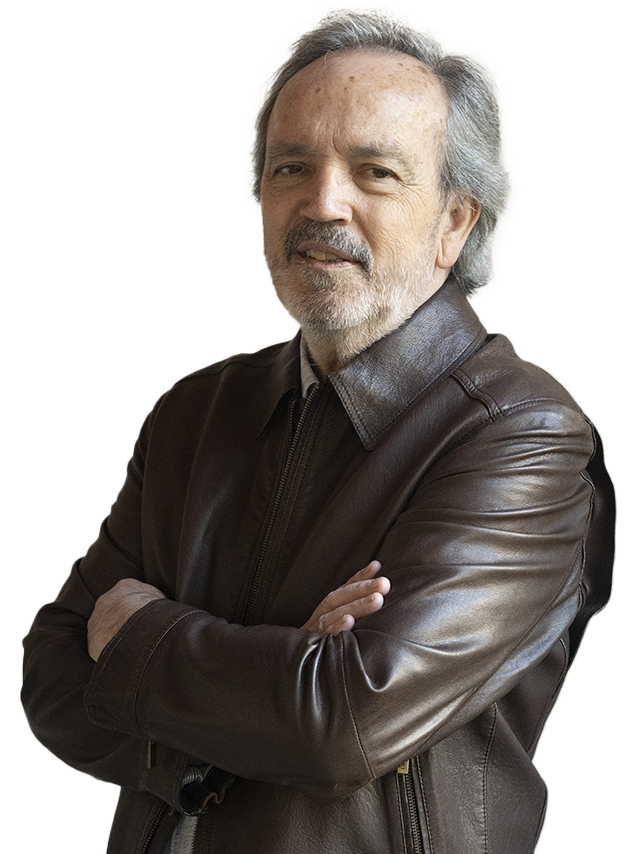La exhibición pirotécnica del domingo pasado en Madrid sólo duró siete minutos, pero levantó mucha polvareda previa porque se trataba de una especie de verbena entre políticos del PP pagada con el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid que consistía en quemar 300 kilos de explosivos en una zona renaturalizada de la capital.
Coincido con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en que se trataba de una polémica cateta, aunque no en el sentido que ella le daba. La movida, con el desplazamiento de las dos falleras mayores y las 24 integrantes de sus respectivas cortes, más sus acompañantes, la propia alcaldesa, varios concejales y el mismísimo presidente de la Generalitat de Valencia, cuyos gastos de viaje también han corrido a cargo del erario, es sencillamente ridícula.
Por suerte, la controversia ha durado menos que los propios fuegos artificiales. Pero lo que importa del asunto es el fondo, la razón que movió a José Luis Martínez-Almeida a prometer una mascletá en Madrid cuando participaba en la campaña electoral de Catalá en mayo pasado.
Lo sustantivo del tema es lo que alguien ha llamado con acierto la carnavalización de la política municipal en España, la tendencia a las celebraciones populares que no lo son tanto porque dejan fuera, incluso incordian, a una buena parte de la población.
En todos los pueblos y ciudades, no solo en Madrid y Barcelona, se produce cada año una carrera para llenar el calendario de acontecimientos que demasiado a menudo parecen meras excusas para facilitar carga de trabajo a las empresas que se dedican a la organización de eventos, empresas estrechamente vinculadas a ciertos partidos políticos.
De hecho, las concejalías de festejos son de las más atareadas de los consistorios, cuando el sentido común apunta que deberían ser las de educación y vivienda. Festejos de barrios que cortan las calles durante varios días para las casetas de feria, como si en el siglo XXI subir a unos caballitos o autos de choque fuera algo extraordinario y hubiera que acercarlo a la gente de Gràcia o Sant Antoni, pongamos por caso, como si sus residentes fueran incapaces de acudir a un parque de atracciones. No entiendo cómo en su empeño verbenero han dejado escapar la idea de instalar cines en la avenida Mistral o en los Jardinets de Gràcia, como se hacía en los pueblos en los años 50.
Juergas de mil colores, conciertos multitudinarios que molestan siempre a los mismos vecinos o el gran invento de la izquierda ruralista, los mercadillos; tomates, lechugas y frutas a disposición de los barceloneses en domingo, como si los comercios de alrededor de sus casas –que pagan impuestos y contribuyen a mantener el barrio en condiciones-- no vendieran los mismos productos durante toda la semana. ¿A quién se le ocurrirán esas ideas, quién y a través de qué análisis habrá llegado a la conclusión de que el secreto está en la fiesta?